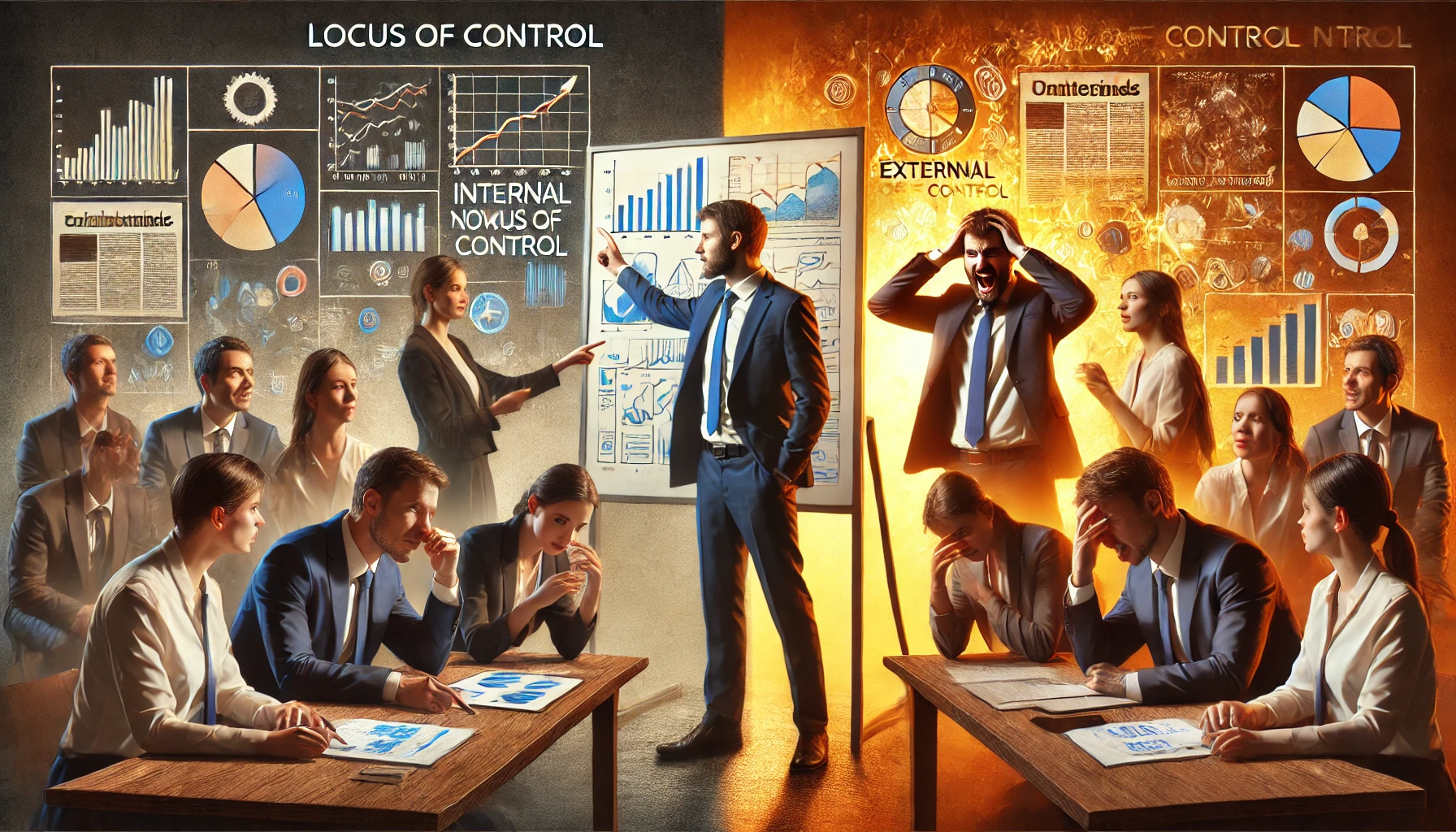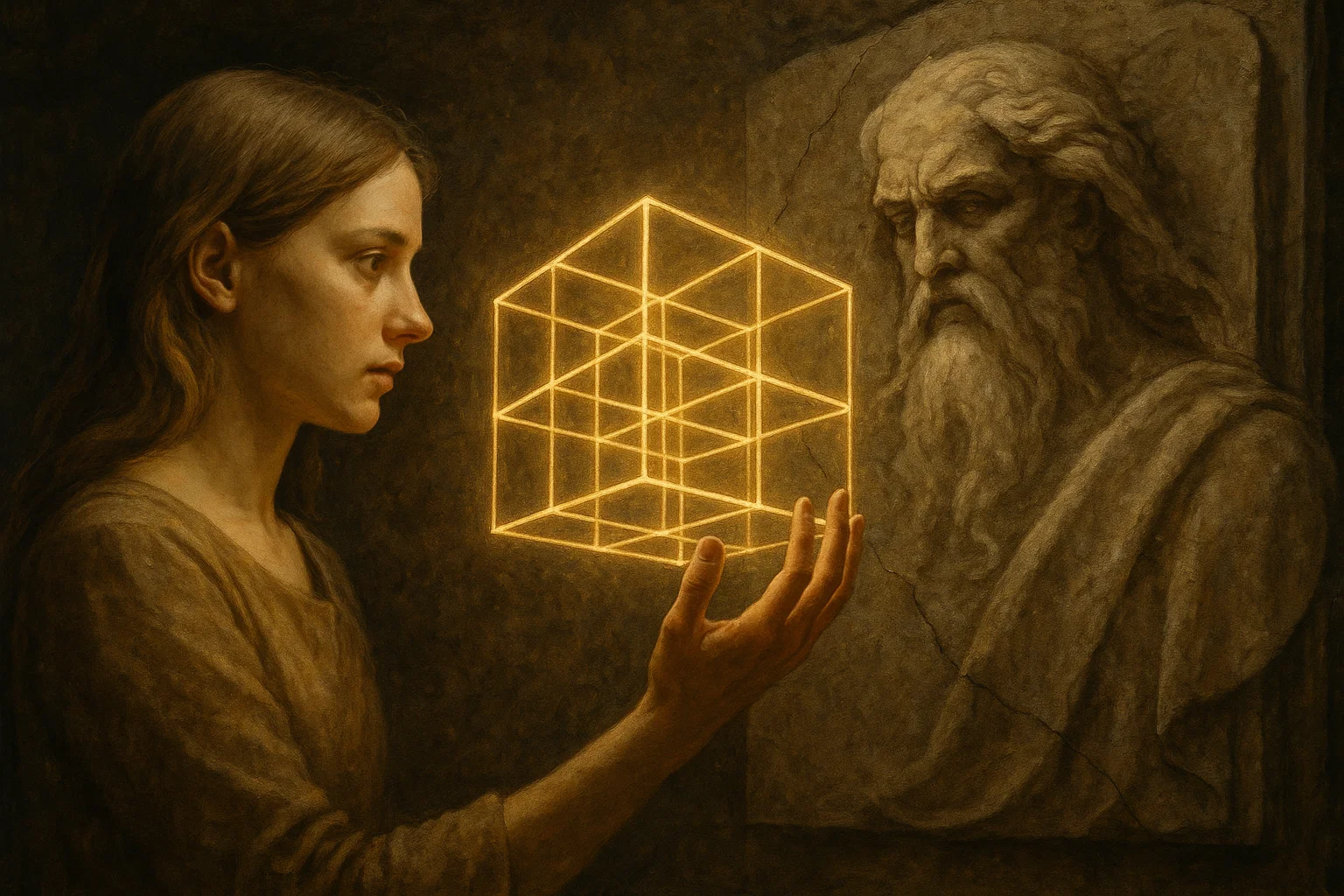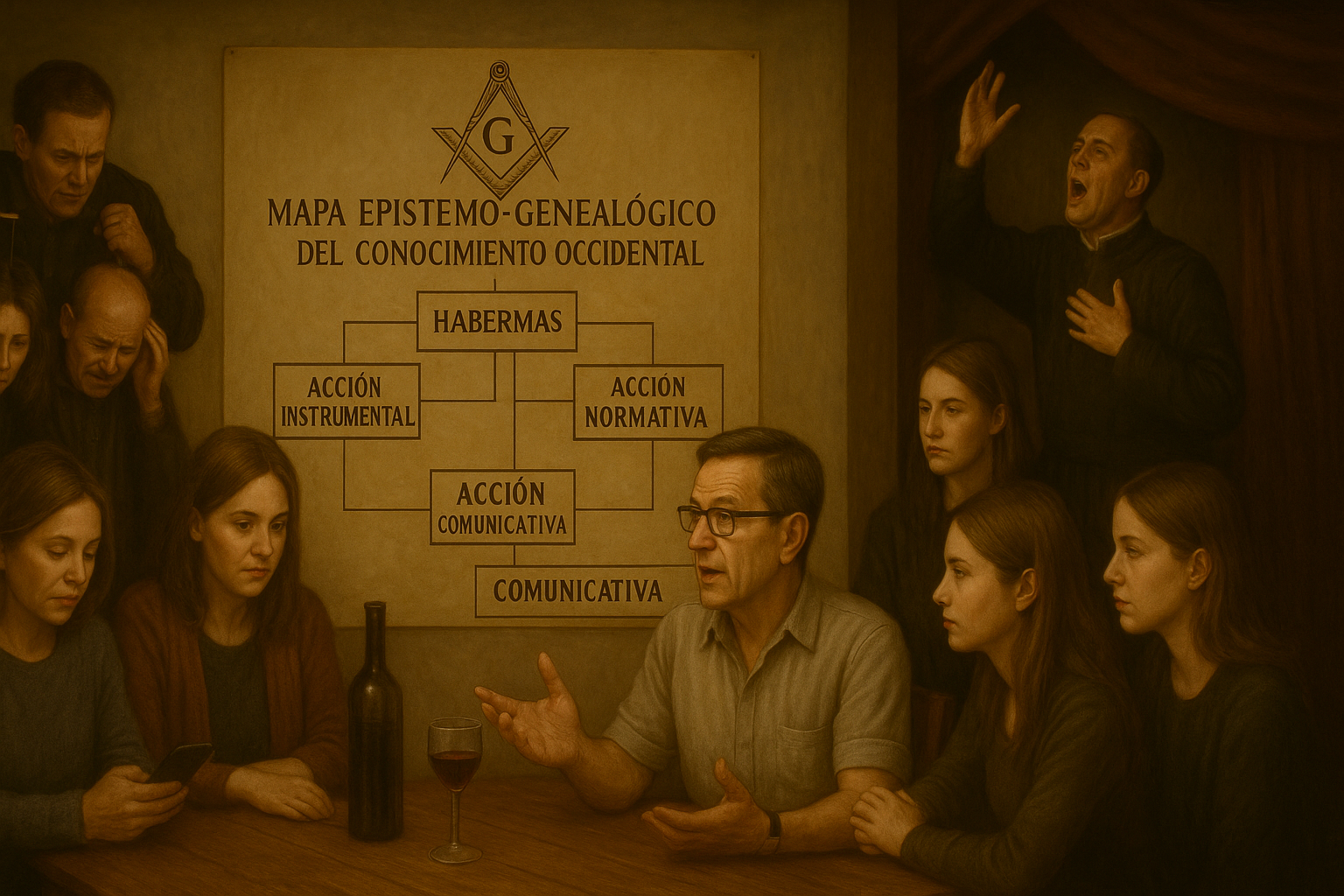Cuando una organización prioriza a quienes están por encima de quienes realmente son, su identidad comienza a diluirse.

Ser y estar son dos verbos que nos ayudan a interpretar la realidad y a operar con el entorno de una manera muy objetiva ya que, en su naturaleza copulativa, únicamente sirven de enlace entre un sujeto y un atributo, sin aportar ningún otro tipo de significado más allá del estado (estar) o cualidad (ser).
Ser y estar conforman dos coordenadas indispensables para describir estados y esencias, atribuir propiedades, ubicaciones y condiciones. Nos permiten definir nuestra realidad en dos dimensiones, al contrario que, por ejemplo, los ingleses que construyen su ser y su estado de forma unidimensional: el verbo to be es al mismo tiempo ser y estar. Los hijos y las hijas de Gran Bretaña viven en estado de superposición, son y están a la vez, hasta que chocan con la cruda realidad y se hallan o se sienten definitivamente. Puede parecer una estupidez, pero desde tiempos de Shakespeare, las y los británicos se llevan preguntando si están o no son o si son y no están (el famoso to be or not to be), confusión que ha llegado en ocasiones a materializar errores históricos como la del Brexit, donde muchos votaron pensando que por estar en Europa serían Europeos sin estar en la Unión Europea (to be and not to be, baby).
Las y los españoles, a pesar de tener estos dos esquemas mentales bien diferenciados que nos permiten analizar la realidad y tomar decisiones desterrando esta ambigüedad, en función de lo que somos y de donde estamos, hemos empezado a confundir ambos conceptos y en nuestros análisis cada vez es más común encontrarse ciudadanos o ciudadanas que creen estar o pertenecer a un grupo o determinada clase que no son, en un estado de superposición similar al británico que, como pasó con el Brexit, se prevé será resuelto en su momento de manera drástica, como en Argentina y Estados Unidos, por la vía democrática de forma que aquellos con los que estos creen estar, les recuerden lo que son.
Ser y estar.
En las organizaciones se puede estar sin ser parte de ella. Uno puede estar en una empresa sin ser comprometido en su misión. Uno puede estar en la iglesia sin ser cristiano.
Cuando una organización prioriza a quienes están por encima de quienes realmente son, su identidad comienza a diluirse. Este fenómeno se hace evidente cuando los procesos internos anulan el debate sobre los intereses fundamentales de quienes la componen y se resuelven rápidamente con el único fin de mantener la estructura y la permanencia de ciertos individuos en posiciones de poder. En estos casos, las decisiones dejan de responder a la esencia y misión de la organización y se convierten en simples mecanismos para garantizar que determinados grupos sigan estando, sin importar si realmente son parte del propósito que dio origen a la entidad.
En este tipo de dinámicas, la organización pierde su capacidad de autodefinirse y adaptarse a su entorno. En lugar de evolucionar a partir de unos principios sólidos y una identidad clara obtenida en proceso dialéctico permanente con los que son, se vuelve un ente inerte, gobernado por la inercia de quienes han logrado estar, están y confabulan para seguir estando, generando un vacío de liderazgo y visión, donde el rumbo ya no se define por lo que la organización es, sino por los intereses coyunturales de aquellos que circunstancialmente están y los que quieren estar.
Cuando el estar se impone sobre el ser, los valores fundacionales se vuelven accesorios y la cultura organizacional se vacía de significado. La toma de decisiones se reduce a una cuestión de supervivencia dentro del sistema, en lugar de un ejercicio de alineación con una visión estratégica. La organización, en estos casos, se convierte en un instrumento al servicio de sus ocupantes, dejando de lado su propósito real.
Este fenómeno no solo erosiona la identidad de la organización, sino que la vuelve frágil y dependiente de quienes la ocupan en un momento dado. La falta de una identidad bien definida impide la construcción de un legado sólido y, con el tiempo, la organización se vuelve irrelevante o, peor aún, se desmorona cuando quienes están desaparecen, porque nunca hubo una base auténtica que sostuviera su continuidad.